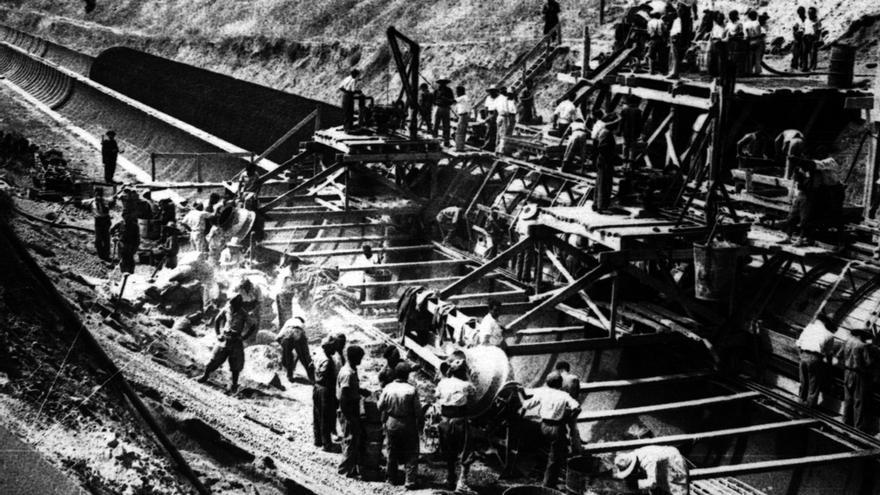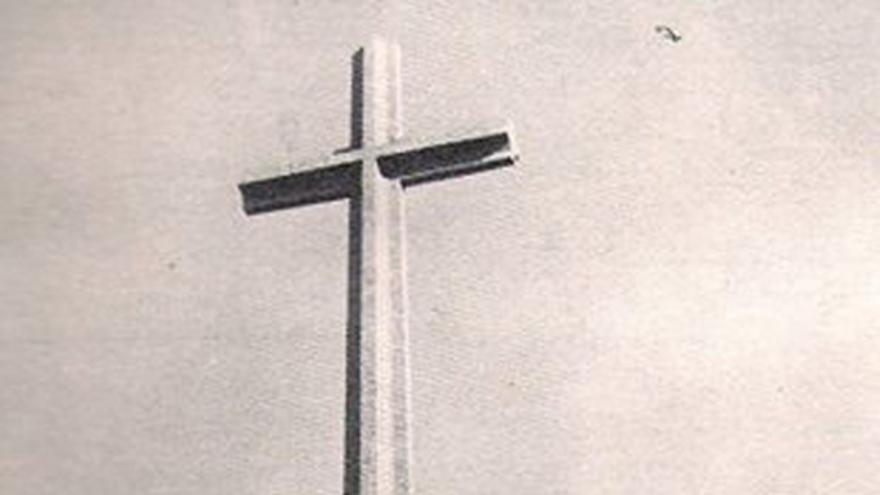El Ayuntamiento de Valencia deja pasar otro aniversario de
la II República para recordar el momento en que la ciudad ostentó la
capitalidad oficial del Estado, al tiempo que sigue rindiendo tributo en
calles y documentos oficiales a numerosas figuras franquistas
 |
| Los Ministros de la república oyendo el discurso que el presidente de la república pronuncio en el ayuntamiento de Valencia |
JUAN E. TUR
Valencia
28/04/2014
Entre el 6 de noviembre de 1936 y el 31 de octubre de
1937, la capital del Estado español fue Valencia, propiciando a la
ciudad el momento de mayor relevancia administrativa de su historia. Sin
embargo, atendiendo al relato oficial de su pasado que emana de su
administración local, o simplemente consultando su callejero, el
ciudadano apenas puede encontrar un vestigio de que aquel hito realmente
llegara a pasar.
"El olvido por parte del Ayuntamiento es total", señala José María Azkárraga. Coordinador del libro
Valencia 1931-1939. Guía Urbana,
editado con motivo 70 aniversario de esa capitalidad. Azkárraga es, sin
embargo, responsable a título personal de que la memoria de aquella
efeméride siga viva, pues periódicamente programa excursiones en las que
ejerce de guía por algunos vestigios de aquellos intensos 12 meses de
historia de la ciudad, la herencia republicana y las huellas de la
Guerra Civil.
"Aquella fue una capitalidad forzada por las
circunstancias de la guerra, pero no cabe duda de que esa situación,
unida a sus prestaciones como ciudad de retaguardia, le proporcionó la
mayor importancia que haya tenido", señala Azkárraga; gracias al cual,
el pasado domingo 13 de abril, un centenar de personas pudieron imaginar
cómo latía la calle de la Paz en julio de 1937 inundada de los
militantes y artistas asistentes al
2º Congreso de Intelectuales antifascistas.
Eso
sí, solo lo pudieron imaginar, porque en la vía, pese a su buena
conservación arquitectónica, sólo figura una placa conmemorando aquel
evento al que asistieron entre otros Pablo Neruda, Nicolás Guillén,
Ernest Hemingway, Octavio Paz o André Malraux. Mientras, los antiguos
cafés en los que Miguel Hernández compartió mesa con los corresponsales
de la prensa internacional, se han convertido en tiendas de moda o de
instrumentos después de años sin reivindicar su pasado.
Un olvido intencionado
Esa
placa es excepcional y fue emplazada por el equipo municipal del
alcalde socialista Ricard Pérez Casado en la celebración del
cincuentenario del congreso, hace ya más de dos décadas. Al margen de
ella, la ciudad
carece de más señalítica en referencia a aquellos días y,
como recuerda el concejal socialista Salvador Broseta, "el escaso
ejercicio de memoria histórica" puesto en práctica -como una
desapercibida declaración institucional en 2012 recordando el encuentro
de intelectuales antifascistas- "responde a iniciativas de la
oposición".
¿Pero es un olvido casual o intencionado? Un
suceso reciente ofrece la primera pista. Tras años solicitándose el
reconocimiento por parte de la oposición, el presidente de España
durante la II República, Manuel Azaña, recibió el pasado mes de marzo
una calle en Valencia. Eso sí, la vía elegida para rendirle homenaje
elegida por el equipo de Rita Barberá fue el callejón que da acceso a un
centro comercial que tiene señalada su dirección comercial en una vía
colindante. Nadie remitirá pues una carta a la calle Manuel Azaña de
Valencia.
El presidente se sumaba así al particular trato que
la alcaldía de Valencia viene deparando a los principales actores de la
Valencia republicana desde que Rita Barberá accedió al poder.
Guillermina Medrano, la primera mujer concejal del Ayuntamiento de la
ciudad precisamente durante la II República, recibió su calle en la
pequeña y aislada pedanía de Borbotó. El poeta García Lorca sí tiene una
avenida, aunque sin salida y sin vida, emparedada entre el muro trasero
de un colegio y la tupida red de vías del tren que atraviesa la ciudad.
Josep Renau,
el artista plástico valenciano más influyente de la historia y
responsable de la salvación de los tesoros del Museo del Prado de los
bombardeos fascistas, también recibió -tras numerosas peticiones de
colectivos y personalidades del mundo de la cultura- un pequeño callejón
sin salida en la
pedanía de Borbotó. Cuatro más allá que la de Medrano.
Esta
marginalidad en el callejero de los defensores de la legalidad
contrasta con la permanencia en el mismo de no menos de una treintena de
figuras franquistas, que todavía dan nombre a algunas de las
principales vías de la que fuera capital de la II República. No hace más
de un año y medio, la última moción del grupo municipal socialista
solicitando su retirada recibió una sorprendente negativa. "Tiempo ha
habido desde la primera etapa de los ayuntamientos democráticos en abril
de 1979, con gobiernos socialistas y comunistas, para haber llevado a
efecto tales acuerdos, y en ningún caso se plantearon", respondió el
equipo de Barberá.
Para Matías Alonso, coordinador del Grupo
para la Recuperación de la Memoria Histórica, ese argumento -al que
adjuntan las "molestias" y el "coste" que el cambio de nomenclatura
pudiera ocasionar a los vecinos y que la petición no fuera acompañada de
una "mínima documentación acreditativa"- no es más que "una patraña". Y
no le resulta difícil aportar argumentos a su conclusión: "También
hemos pedido que se retiren del cuadro de honor de la ciudad
numerosos honores a generales y destacadas figuras franquistas, lo que no generaría molestias ni costaría ni un euro, pero ahí siguen. ¿Hay que recordar quién fue Luis Carrero Blanco?".
Azkárraga
y Alonso recuerdan, no obstante, que los franquistas que permanecen en
el callejero son "desapercibidos falangistas", pues las principales
figuras desaparecieron de la señalítica durante los primeros
ayuntamientos socialistas. Sin embargo, aún es visible numerosa
simbología franquista, que Azkárraga invita a no retirar, aunque con un
matiz: "Mucha de la simbología franquista hoy en día ha perdido su
significado, pero de no desaparecer, debería advertirse cual es, pues el
hecho de que aún permanezca habla muy claramente de cómo ha sido la
transición".

Un patrimonio descuidado y abandonado
Frente
a esa permanencia franquista, el deterioro del patrimonio de la
Valencia de la II República aún se hace más relevante. "No existe ningún
tipo de cuidado" apunta José María Azkárraga, que resume la actuación
municipal sobre las instalaciones republicanas en el estado de abandono
de los numerosos refugios antiaéreos de la ciudad. Una situación que
contrasta con los ejemplos de Gandia, Alcoi, Almería o Barcelona,
ciudades en las que algunos de estos refugios son visitables y reclamos
del turismo histórico.
Rita Barberá y su equipo, en cambio,
mantienen una actitud diametralmente opuesta. "Hace unos años
intermediamos en la solicitud realizada por el Grupo de Recreación
Histórica Línea XYZ, junto al escritor Jorge Vera, para la cesión de uno
de los múltiples refugios de la ciudad con el fin de establecer en él
un museo, pero
Barberá convirtió la petición en un debate guerracivilista
en el que no faltaron discursos de concejales populares criminalizando
al Frente Popular. Y todo en el mismo hemiciclo en el que se reunieron
las Cortes de la República durante aquella capitalidad", recuerda
Alonso.
Y con esta desidia el patrimonio va despareciendo.
En la actualidad, Azkárraga denuncia cómo el derribo de un edificio
junto al refugio de la calle Serranos, está empeorando su frágil
conservación -o abandono- "natural"; la que, en definitiva, sufren el
resto de refugios de la ciudad. Del mismo modo, como denunció el grupo
municipal de Compromís el pasado mes de enero, el palacete de Aben Al
Abbar en el barrio de Algirós, que tiene el valor simbólico de haber
sido el lugar donde hizo la última reunión el gobierno de la Segunda
República Española antes de su exilio, se encuentra en un estado ruinoso
y de extremo abandono, con el riesgo de colapso total de su estructura.
Y
todo, mientras cada 14 de abril es obviado por la administración local
como una oportunidad para reivindicar un episodio de indudable
protagonismo, que permanece vivo en la memoria colectiva gracias al
trabajo unilateral de entidades como la Universitat de Valencia, que sí
realizaron en el 70 aniversario de esa capitalidad
numerosos actos de recuperación de la memoria colectiva.
"Que
Valencia fuera durante un año la capital de España, debería ser motivo
de orgullo y reivindicación de todos, a menos que uno piense que la
oficialidad en el 36 era la que proponían los golpistas", apunta Alonso,
señalando una incongruencia en la que el equipo de gobierno de Rita
Barberá se retrata año tras año.
La Universitat publica Memorias de Posguerra
Coincidiendo
con el 75 aniversario del final de la guerra civil española y el inicio
de la diáspora del exilio, la Universitat de Valencia (UV) presentó la
pasada semana el libro ‘Memorias de posguerra', del crítico de arte e
historiador Manuel García (Tánger, 1944). La obra recoge cerca de 35
entrevistas a artistas que protagonizaron los avatares históricos de la
guerra española (1936-39), el conflicto de la segunda guerra mundial
(1939-45) y el exilio (1939-75). Por sus 441 páginas desfilan así los
testimonios de figuras como Juan Gil Albert, Josep Renau, Octavio Paz,
Manuela Ballester o Concha Méndez.
Durante su presentación, Manuel
García -que se calificó simplemente como un "intermediario de las voces
de los entrevistados"- recordó que "la memoria histórica hay que
ponerla a disposición de los pueblos para que algunos episodios no se
repitan". Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura e Igualdad de la UV,
señaló a su vez que recuperar el testimonio de estas figuras, "nos
permite rellenar el vacío generado por el exilio y reencontrar lo mejor
de nuestra cultura".