El día en que se recuerda la Declaración
Universal de los derechos humanos, Naciones Unidas se congratula de un
año de éxitos en el respeto a la dignidad humana. La Primavera Árabe, el proceso judicial contra los responsables de la dictadura argentina, el movimiento 15-M -nacido en la Puerta del Sol de Madrid y exportado a otros países- y las protestas de los estudiantes chilenos son algunas de las razones por las que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, califica el 2011 como un año “extraordinario para los derechos humanos”.
A pesar de los logros, Ban Ki-moon
también ha recordado la impunidad y la represión, así como a todas las
personas cuyos derechos “no son aún una realidad”. La
Alta Comisionada Navi Pillay señaló, en la misma línea, que las
protestas en Túnez, El Cairo, Benghazi y Dara’a, y más tarde -y en
contextos diferentes- en Madrid y otras capitales “recordaron a los
gobiernos que los derechos humanos deben ser garantizados para todos sin discriminación”.
Pero las palabras se quedan en papel
mojado cuando se habla de la universalidad de estos derechos. Cientos de
frentes abiertos por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o Human Righ Watch
demuestran que la Carta Internacional de los Derechos Humanos -que
incluye los Pactos de Nueva York, de obligado cumplimiento para los
países que los han firmado- no se está observando y su incumplimiento no genera responsabilidades para los gobiernos infractores.
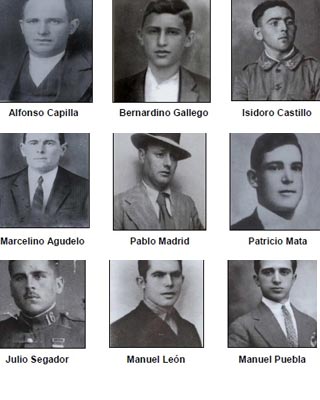 |
| Fusilados republicanos de Chillón (Ciudad Real), en junio de 1939 |
En el caso español llama la atención que
esta materia sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver
más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones
referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Así,
la Oficina de Derechos Humanos depende del ministerio de Asuntos Exteriores, institución que contempla la promoción y defensa de estos derechos como “una de las prioridades de la política exterior del Gobierno”.
De este modo, las víctimas del
franquismo quedan fuera de la dinámica institucional en esta materia. La
explicación de esta circunstancia se remonta a la Ley de Amnistía de
1977 y al olvido impuesto, a través del silencio, en la Transición a la
democracia. No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante
la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone
dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que
padecieron estos delitos.
La ley 52/2007 de Memoria Histórica es un intento de que esta situación no sea tan obvia. Incluso sus preceptos están incluidos dentro del Plan de Derechos Humanos
del Ejecutivo como parte de las acciones del Gobierno en política
interior. Pero esta norma languidece y no da respuesta a las demandas de
justicia universal verbalizadas por las víctimas desde hace años.
Por ello, tal día como hoy en el que las
organizaciones civiles recuerdan los problemas del norte y del sur,
genocidios, muros políticos, recorte de derechos, etc, en España hay
quien aún exige el cumplimiento de los deberes democráticos que hagan
extensibles estos derechos a todo tipo de víctimas.
Los derechos humanos contemplan la lucha
contra la desaparición forzada y, en España, la investigación del juez
Baltasar Garzón documentó más de 113.000 casos que, mientras sigan sin
resolverse y las familias no puedan recuperar sus cuerpos y esclarecer
el delito, seguiremos suspendiendo esta asignatura cada 10 de diciembre.
Público.es
http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/10/suspenso-en-derechos-humanos/
No hay comentarios:
Publicar un comentario