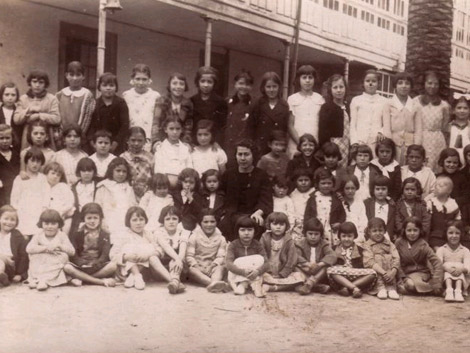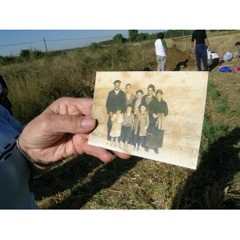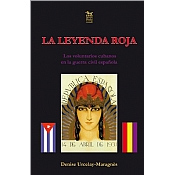Es
uno de los grandes hispanistas británicos, quizá el último de esta
influyente corriente de historia y literatura. Con el coste emocional de
quien sufre el dolor ajeno, Preston desgrana en una entrevista
exclusiva para Diario de León «el holocausto» que padeció España durante
la Guerra Civil e inmediata posguerra, temas centrales de su último
‘best seller’. Pretendía ser el adelanto de su inminente visita a León,
pero un contratiempo personal aplaza el encuentro con su público hasta
la próxima primavera.
 |
Familiares de victimas de la represion franquista
posan con fotografias que relatan el genocidio mientras realizan una
asamblea para coordinar la concentracion permanente por la justicia
universal y en apoyo al juez Baltasar Garzon en la Facultad de
Relaciones Laborales de la Universidad Complutense.GUILLERMO SANZ
|
marco romero | león 04/09/2011
Manuel
Santamaría Andrés, profesor de Literatura en el Instituto de León, fue
encarcelado a finales de julio del 36 en la infausta cárcel de San
Marcos. Sólo por ser un miembro destacado de Izquierda Republicana. El 4
de septiembre era condenado junto al entonces gobernador civil, Emilio
Francés Ortiz de Elguea, y otros 29 hombres más. Su esposa y varios
parientes viajaron a Burgos para que su pena de muerte fuera conmutada
por años de cárcel. Lo consiguieron. Pero la noticia llegó a León antes
que ellos y fueron recibidos con una lluvia de balas. Las autoridades
militares obligaron a revocar la conmutación y los 31 prisioneros eran
ejecutados el 21 de noviembre de 1936. Monseñor José Álvarez de Miranda,
obispo de León, a pesar del entusiasmo que mostró al inicio del golpe
militar, quedó consternado por las matanzas y empezó a interceder con
las tropas de la región en favor de algunos prisioneros. Por cuestionar
un tribunal del Ejército, al obispo le impusieron una multa de 10.000
pesetas. Y años más tarde, el Régimen le haría pagar su debilidad con un burdo montaje que desacreditaría su carrera para siempre.
Leyendo
y hablando con el hispanista británico Paul Preston (Liverpool, 1946)
cobran sentido las descripciones realizadas por Victoriano Crémer en el Libro de San Marcos tras su experiencia en el terrorífico campo de concentración, —
«‘¡Comeos los unos a los otros!’, nos aconsejaban piadosamente los
guardianes, ‘y así tendréis más sitio’»—, los aterradores testimonios
recogidos a pie de fosa durante las exhumaciones de cadáveres y el
desesperado lamento de los que sobrevivieron a la tragedia.
La
inmersión de Preston en el holocausto español —primera vez que no se
habla solamente de matanzas o genocidio— ha logrado revisar los datos y
los hechos acontecidos en la retaguardia durante la Guerra Civil e
inmediata posguerra desde una perspectiva imparcial, analizando la
represión en ambos bandos. Su ensayo concluye que por cada muerte en
zona republicana se registraron tres en la rebelde. Y que el dolor
sufrido por el pueblo español, fuere del bando que fuere, justifica de
sobra el dramático concepto introducido en el título de su último
libro, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después,
publicado por Debate (859 páginas). Más de mil libros leídos, casi
veinte años de dedicación y un coste emocional irreparable preceden la
última publicación del Premio Príncipe de Asturias en Historia
Contemporánea, a su vez excelente embajador del humor inglés, al que
define como una «mezcla de retranca gallega y mala follá granaína».
Paul Preston, acostumbrado a convertir en best seller cada
uno de sus ensayos o biografías, atiende personalmente el teléfono en
su vivienda de Londres. El pretexto para entrevistarle era su inminente
visita a León. El próximo viernes estaba previsto que el afamado
escritor se sentase en el Parador de San Marcos para conversar con su
público, en un acto organizado por las librerías Artemis y el grupo
editorial Random House Mondadori. Pero han surgido contratiempos
familiares obligan a posponer este encuentro, quizá hasta la próxima
primavera, aventura el autor de Las tres Españas del 36, Juan Carlos, el rey de un pueblo, La política de la venganza o Biografía de Franco. Aún
sabiéndolo, el director del Centro Cañada Blanch para el Estudio de la
España Contemporánea de la London School of Economics and Political
Science, accedió a ser entrevistado. Incluso dos veces por culpa de los duendes que habitan en las grabadoras digitales y borran las conversaciones sin que nadie se lo pida.
—¿Por qué este trabajo? ¿Cómo lo justifica?
—Mi
deber es explicar la Historia a los anglosajones, con lo cual eso me
empuja a temas grandes. Si yo hiciera un libro sobre los aparceros de
Castilla La Vieja no sobreviviría muchos años en la universidad inglesa.
Por eso me dedico a asuntos como la Guerra Civil, Franco, la
Transición, Segunda República… Desde mi primer libro La destrucción de la democracia en España, [lo escribió en los años 70 y desmenuza la Segunda República],
siempre me ha interesado el destino de los vencidos, por así decirlo.
Durante los largos años que hice la biografía de Franco me interesaron
mucho los orígenes de su dictadura, su política de guerra, que era más
bien una política de exterminio. A los diez o doce años decidí que tenía
el deber de estudiar a fondo lo que pasó en la retaguardia durante la
Guerra Civil. Pero a lo largo del trabajo entendí que no podría
limitarme a estudiar lo que hicieron sólo los rebeldes militares, sino
que también tenía que estudiar la violencia en la retaguardia
republicana, y de todo eso salió el libro. No sé si eso le justifica a
usted mis años perdidos.
—No le pedía exactamente que se justificara…
—Te estoy tomando el pelo.
—Lo siento, pero no pillo el humor inglés.
—Te vendría bien. Es una cosa muy enriquecedora para ponderar los sinsabores de la vida.
—No conozco muchos británicos, la verdad.
—Pero España tiene otras cosas, como la retranca gallega. Añadiendo algo de la mala follá granaína se va acercando al humor inglés.
[El entrevistado parace tener habilidades magistrales para romper la frialdad que impone una charla telefónica]
—Volviendo
a su libro, ¿por qué introduce el término holocausto? Hasta ahora en
España para referirse a las víctimas de la Guerra Civil y la represión
posterior se hablaba de matanzas, como mucho de genocidio. Incluso en la
versión en inglés de este ensayo, todavía sin publicar, se está
pensando en incluir el concepto Inquisición.
—No
se sabe si finalmente saldrá así. Jugar con la palabra Inquisición
podría ser interesante para un público como el de Estados Unidos, que no
sabe nada de la Historia española del siglo XX. Pero también podría
tener connotaciones de que hay algo especialmente sangriento de los
españoles, y eso no se puede pensar bajo ningún concepto. Parto de la
base de que muchas de las cosas que ocurrieron en España pasan en todas
las guerras civiles, aunque el elemento exterminio que había por parte
de los rebeldes militares no lo tienen todas.
—¿Es consciente de que estos conceptos le alejan de cierto público, por ejemplo el de derechas?
—Eso
tendrías que preguntárselo al lector de derechas. Pongamos que estuviera
hablando como ese lector: diría que este holocausto incluye a personas
de izquierdas y de derechas, porque hubo víctimas de ambos lados, eso
por un lado. Por otro, no se puede negar que murieron cientos de miles
de españoles como consecuencia del golpe militar. La excusa que
utilizaron los militares en el 36 y que utilizaron muchos de los que les
apoyaban fue el estribillo de la dictadura durante 40 años, y es que el
alzamiento se hizo para salvar España. Personalmente no puedo concebir
una manera de salvar tu país a base de matar a medio millón de sus
habitantes. Osea, si realmente la finalidad era esa, lo podrían haber
hecho muy fácilmente poniendo sus servicios a disposición del Gobierno
de la República. Pero es que había mucho más que eso; decir que trataban
salvar España del desorden se puede desmontar enseguida.
[Aunque
no es el asunto central del libro, las cifras siempre son polémicas.
Preston abre el prólogo afirmando que «durante la Guerra Civil española,
cerca de 200.000 hombres y mujeres fueron asesinados lejos del frente,
ejecutados extrajudicialmente o tras precarios procesos legales. [...]
Por esa misma razón, al menos 300.000 hombres perdieron la vida en los
frentes de batalla (p. 17)].
—La
recopilación de datos sobre las matanzas lejos del frente y en los
frentes de batalla es muy precisa. También novedosa porque aumenta las
cifras que se conocían hasta ahora. Pero hay quien ha dicho que son
cifras exageradas.
—Para
obtener las cifras hay que tener los nombres de los muertos, con lo
cual es más fácil llegar a cifras fidelignas respecto a los muertos en
zona republicana que en zona rebelde. Yo no pretendo decir que tengo las
cifras exactísimas, porque eso es imposible para cualquiera. Igual un
historiador de un pueblo lo puede hacer, pero en toda España requeriría
un equipo masivo de cientos de historiadores locales. Volviendo al tema,
en el caso de los muertos en la zona republicana es más fácil por
varias razones. Primero, en el momento de ocurrir las atrocidades, las
autoridades republicanas intentaron identificar los cadáveres y
comunicarlo a las familias, aunque no siempre fue posible. Eso ya
ayudaba a la identificación de las víctimas. Cuando los militares
tomaron cada plaza, ya empezaron a conocer los detalles ‘frescos’, por
así decirlo. Y después de la conquista del territorio nacional entero se
montó toda una operación con los recursos del Estado para identificar y
localizar a las víctimas. Eso fue la Causa General. Franco había dicho
en un discurso que las víctimas eran 400.000. Eso es ridículo. Montó la
Causa General y logró la cifra de 85.000. Nunca se publicó esa cifra
porque le habría dejado en ridículo. Pero luego, en los últimos años,
esas cifran ha sido sometidas al escrutinio de historiadores locales y
se ha descubierto que hay muchas duplicaciones. Es decir, un hombre que
era de Jaén pero que murió en Madrid cuenta dos veces, porque cuenta
entre las víctimas de Madrid y cuenta entre las víctimas de Jaén. De
manera que muchos estudios muy detallados han llegado a la cifra de
50.000. Es sólo indicativa, pero bastante exacta en cuanto a las
víctimas en zona republicana. En zona rebelde es mucho más difícil
porque nunca hubo una investigación semejante, las autoridades no
querían que se supiera el nivel de la matanza, había problemas de gente
que murió lejos de sus pueblos, que no llevaba papeles y eran difíciles
de identificar. Pero a base de las investigaciones de historiadores
locales se han llegado a descubrir los nombres de 130.000 personas. Hay
bastantes provincias, sobre todo en Castilla La Vieja, donde apenas se
ha hecho investigación y hay otras, incluso en el sur, donde sólo se han
hecho investigaciones parciales. Todos los investigadores están de
acuerdo en que esas 130.000 son sólo el comienzo, por lo que se
llegaría, como mínimo, a 150.000, es decir tres veces más.
[Es
necesario reseñar que Preston se ha documentado con un abundante grupo
de historiadores locales, a los que dedica un amplio capítulo de
agradecimientos. En León colaboraron el profesor de Historia
Contemporánea en la Universidad de León Javier Rodríguez, el archivero
Alejandro Valderas y los también historiadores José Enrique Martínez
Fernández e Isabel Cantón Mayo]
—El estudio de Salas Larrazábal estima que en el frente de batalla murieron 167.000 personas. Usted casi duplica esa cifra.
1397058884Es
que ese estudio no está hecho a base de nombres, sino con la Causa
General y estimaciones. Salas Larrazábal es un gran historiador militar,
pero ese libro ha sido bastante desacreditado entre los investigadores
de este tema.
[No
ha sido menos polémica su aportación sobre las consecuencias del golpe
de Estado, concluyendo que hubo ‘violencia institucionalizada’ en la
zona rebelde y ‘violencia espontánea’ en la zona republicana. Los casos
que introduce sobre la provincia leonesa se incluyen en el capítulo
titulado ‘El terror de Mola’ (p. 253-306), en el que se relatan, entre
otras atrocidades, las que padeció el magisterio].
—¿Qué diferencias hubo entre las víctimas de una misma guerra?
—Por
un lado, hay una diferencia cuantitativa de tres a uno. También hay otra
gran diferencia de intencionalidad. En zona republicana todo lo que
pasó fue en contra de los deseos de las autoridades republicanas y
realmente las matanzas habían acabado alrededor de diciembre del 36,
porque habían vuelto a imponer el orden. ¿Quiénes eran los culpables
ahí? Había incontrolados porque se habían abierto las cárceles, había
grupos políticos como los anarquistas que creían que había que acabar
con todos los representantes de la vieja sociedad en aras de crear otra
nueva, con lo cual asesinaron al clero, a los ricos, si les encontraban,
y a los militares, si les pillaban. También hubo grupos de comunistas y
algún socialista que hizo eso. Pero siempre en contra de las
autoridades republicanas y, en el caso de los socialistas, en contra de
los deseos de la dirección del partido. En cambio, en la zona rebelde,
la eliminación del pueblo republicano, por así decirlo, de la gente
asociada a las ideas progresistas de la república, los maestros, las
maestras, todo el que había participado en un sindicato, en un
municipio; todo el que estuviera de alguna forma relacionado con la
república o participado en acciones sindicales que suponían un desafío a
los terratenientes eran las víctimas predestinadas por el plan de
exterminio que había. Había un plan previo de eliminación del enemigo y
eso no tiene parangón en la zona republicana. Lo que sí hubo en ambas
zonas fueron los bajos instintos humanos. En ambas zonas hubo casos de
gente que aprovechó la situación para vengarse de alguien, para robar lo
que codiciaban: y eso era la mujer, la casa, la propiedad, la empresa.
Había mucho de eso; gente que, por la situación, podía violar, robar y
matar impunemente. Y eso es algo que ocurre en todas las guerras
civiles. Pero las grandes divergencias entre los dos tipos de víctimas
son la intencionalidad y las diferencias cuantitativas.
—¿Falta arrepentimiento?
—Depende
de quién se hable, porque evidentemente en el caso de los republicanos
lo que había era la amargura de la derrota. Los exiliados tenían como
primer cometido sobrevivir en países donde no entendían el idioma, con
problemas tremendos. Y los de dentro: el sufrimiento de los que quedaban
en campos de concentración, cárceles, las ejecuciones… Sí que había
algún intelectual que en lo privado se arrepintió, pero más bien había
intentos de culpar a otros por la derrota. Y en la zona victoriosa o
vencedora no había nada, más bien lo que había era una propaganda para
disminuir al derrotado y dividir la sociedad entre vencedores y
vencidos, incluso de mantener una especie de miedo por lo que podría
suponer la vuelta de los rojos pidiendo venganza. No es que
hubiera la mínima posibilidad, pero ésa era la propaganda del Régimen.
Oficialmente hubo muy poco arrepentimiento. Muchos intelectuales
republicanos escribían denunciando esas atrocidades, pero en la zona
franquista había individuos [la parte final del libro aborda ampliamente este tema]
que tenían sentimiento de culpabilidad, que tenían problemas dramáticos
por todo lo que habían visto y en lo que habían participado. Es muy
difícil generalizar, pero en general ha habido poco arrepentimiento.
—¿Y la Iglesia?
—En
los años 70, los obispos hablaron de que la Iglesia no se había
comportado con espíritu cristiano, pero esa declaración fue derrotada en
el seno de la jerarquía eclesiástica. Ha habido arrepentimiento, pero
oficial nunca.
[Las
conclusiones del hispanista sobre los dramáticos sucesos de Paracuellos
implican directamente a Santiago Carrillo, pese a su silencio. Preston
considera que decir que no tuvo nada que ver es tan absurdo como hacerle
el único responsable. «Es inconcebible que tales decisiones fueran
tomadas aisladamente por tres políticos tan jóvenes como Carrilo, de 21
años, Cazorla, de treinta años, y Serrano Poncela, de veinticuatro» (p.
466)].
—¿Qué puede decir de Santiago Carrillo?
—Yo
he escrito el libro con afán de llegar a la verdad de lo que pasó, caiga
quien caiga, por así decirlo. Mi intención no era poner mal a Santiago
Carrillo, pero intentando descifrar lo que había pasado en Paracuellos
del Jarama y en Madrid durante el asedio de octubre y noviembre es
evidente que Carrillo tenía una responsabilidad, pero lo que no se puede
decir es que fuera el responsable. Lo que intento mostrar en el libro
son los diferentes niveles de cómo se tomaban las decisiones y quiénes
tenían la responsabilidad de organizarlo y todo eso, dentro de lo cual
una parte importante de la responsabilidad de la implementación de las
decisiones corría a su cargo. Lo que pasa es que Carrillo mismo, por
haber negado lo obvio durante tantos años, ha sido cómplice de los que
dicen que ha sido el único responsable. Yo creo que parte del problema
es precisamente eso, negar cosas absolutamente evidentes. Ha dado
muchísimas entrevistas, que si se juntan todas cae por su propio peso
porque en una entrevista contradice lo que dijo en otra. Por su cargo,
era casi como un ministro de Gobernación dentro de la Junta de Defensa
de Madrid, tenía la responsabilidad de los presos y de lo que pasó con
ellos. Y los que implementaron sus decisiones informaron diariamente,
por eso decir que él no sabía nada es un absurdo.
—¿Lloró?
En el capítulo de las gratitudes dice que Gabrielle, su esposa, «es la
única que conoce el coste emocional que ha supuesto la inmersión diaria
en esta crónica inhumana».
—A lo
largo del libro me provocó indignación ver la muerte de personas
inocentes en ambas zonas, pero lo que realmente me emocionó fue el
tratamiento a las mujeres y a los niños, y especialmente las cosas que
pasaron a las mujeres que llegaban a la cárcel con sus hijos pequeños o
embarazadas. Había una población bastante amplia en las cárceles, donde
las condiciones eran inhumanas para estas mujeres con niños. El
tratamiento de esos niños fue espantoso, incluso se los robaban a las
mujeres jóvenes. Eso me ha emocionado mucho. También había casos de
pueblos donde mataron a familias casi enteras. Lo hicieron con los
adultos, dejando en la calle a niños de tres, cuatro o cinco años
totalmente desamparados. Cualquier ser humano se emociona con estos
casos.
—¿Contribuye este libro a la reconciliación o, por el contrario, cree que reabrirá viejas heridas?
—Yo
no creo que este libro pueda reabrir heridas porque aparte yo reconozco
que hay muchos españoles que ya ni piensan en eso; se exagera bastante.
Oigo a políticos hablar de la posibilidad de una nueva guerra civil o
que el país está dividido. Eso es un absurdo. Hay generaciones enteras
que ni saben quién era Franco y mucho menos Negrín. Pero sí espero que
sea una contribución al entendimiento porque parto de la base de que no
se puede pasar a una plena reconciliación si no se reconoce lo que ha
sucedido en ambos lados. En ese sentido, la idea de hacer un libro que
pudiera contar con detalle los orígenes de la violencia y también las
víctimas en ambos bandos era para que la gente que todavía siente odio
pueda ver que no eran los únicos, que había sufrimiento en toda la
sociedad. En ese sentido espero que sea una contribución.
—¿Cuál
sería entonces la manera de restablecer moralmente a las víctimas de
este holocausto? Porque no le he oído hablar todavía de memoria
histórica.
—Habría
que hacer una revisión de las sentencias de los tribunales militares.
Puede que hubiera procesos de personas que habían cometido delitos, pero
la gran mayoría no. Eso sería importante. También lo sería que se
estableciera una ayuda estatal para las excavaciones y que las
autoridades locales no puedan impedir, como pasa en muchos sitios, las
conmemoraciones que quiere hacer la gente. Eso ha pasado a Granada,
donde se quitan constamente placas a las víctimas. De la misma forma que
en Alemania es ilegal negar lo que pasó, haría falta una cierta
legislación porque hay cosas que se dicen en tiempos medios sobre lo que
pasó que en otros países, incluso en Inglaterra, que no sufrió nada de
eso, serían ilegales. El Estado tendría que tomar mano en este asunto,
pero es algo utópico porque nunca va a pasar.
—¿Quiere decir que la democracia en España es todavía inmadura?
—La
democracia en España nació en unas circunstancias muy difíciles y,
evidentemente, hay déficits en la Transición, pero yo no soy de los que
lo critica porque fue la mejor transición posible en aquel momento, en
un contexto en el que todos los soportes básicos de la dictadura,
sociológicos o institucionales, como el Ejército, la Policía Armada, la
Guardia Civil o la Falange seguían funcionanado. El problema de ahora no
es que sea madura o no. La democracia española tiene graves problemas,
como la corrupción. Pero en cuanto a la memoria, el gran problema es que
el Régimen de Franco montó una operación de lavado de cerebro del
pueblo. A través de su control férreo sobre los medios de comunicación y
el sistema de educación impuso a España una versión del pasado, la
versión de que su acción militar había sucedido para salvar España, que
España era un país en el que vivían buenos y malos y que los buenos eran
los vencedores, claro. Todo eso durante 40 años creó un franquismo
sociológico. Y de la misma manera que en la ex Unión Soviética 20 años
después de la caída del comunismo hay todavía un comunismo sociológico,
pues en España hay un franquismo sociológico. Hay gente que se crió en
ese caldo de cultivo de las ideas franquistas. Como la democracia no
pudo contestar eso con otro lavado de cerebro desde el otro lado, ése es
el gran problema. En el libro no hablo de memoria histórica porque creo
que es un término cargado de muchas connotaciones, pero diría que el
franquismo creó e impuso una memoria histórica, la suya. Sin embargo,
los familiares no tienen una memoria histórica única, hegemónica, como
la franquista. El problema del legado de la propaganda franquista
durante 40 años es que afectará, como mínimo, a tres o cuatro
generaciones.
—¿Se ha imaginado alguna vez cómo sería una España que no hubiera padecido la Guerra Civil?
—Es
muy difícil. No se puede cambiar solamente un término. Si no hubieran
ganado los franquistas, ¿qué habría supuesto? Pues incluso podría haber
supuesto que no hubiera pasado una Segunda Guerra Mundial. Hay un
juramento hipocrático de los historiadores de no meterse en especular
sobre lo que habría pasado porque es imposible saberlo.
—¿Por qué hay tantos hispanistas británicos?
—No
es que seamos tantos, lo que pasa es que en Inglaterra el sistema de
educación no concibe la Historia como un cuerpo de datos que hay que
saber, como otros países, casi siempre centrados en la Hisotria
nacional. Aquí se pone mucho énfasis en la Historia como método de
análisis, de pensamiento. Por lo tanto se puede aprender un tema tanto
del Imperio Romano como de la Guerra Civil española o de la Revolución
Francesa, con lo cual hay muchísimos historiadores que estudian otros
países. Igual que hay hispanisas hay italianistas, lusistas,
alemanistas, etcétera.
—Yo no conozco a muchos investigadores franceses o italianos tan interesados en la Historia Contemporánea de España.
—Fue
uno de los grandes imperios de la Historia, por lo que en Inglaterra hay
mucho interés en la España del Siglo de Oro y en el declive
subsiguiente. Por otro lado, la Guerra Civil española y los
acontecimientos del siglo XX fascinan mucho. La guerra todavía se ve
como algo idealista. El hecho de que Franco fuese uno de los grandes
dictadores de derechas y que sobreviviera 40 años después de ganar la
guerra y 30 años después de la caída de Hitler y Mussolini hizo de la
Historia Contemporanea de España un pozo de fascinación. Es una mezcla
de todo eso: un sistema universitario que prima la Historia de otros
países y la fascinación por la España del siglo XX.
—¿Y por qué tienen tanto impacto?
—Yo
diría que, por un lado, es gracias al franquismo. La censura primó
bastante al escritor extranjero porque tenían libertad para escribir una
versión mucho más objetiva. Y luego que los primeros libros entraron de
contrabando en España. El libro de Hugh Tomas [La Guerra Civil Española (1961)]
ingresó en España por ferroviarios que venían del trayecto de París.
Luego hay una diferencia en el sentido de que aquí también hay una
tradición de historia narrativa y una creencia de que la historia tiene
que ser atractiva. Ahora está cambiando mucho, pero hubo una época en
que los historiadores universitarios españoles escribían para otros
historiadores universitarios. Y sus libros no llegaban al gran público
porque no eran amenos. Nosotros hemos sido no sé si punteros en
establecer la idea de que la amenidad y la seriedad pueden ir juntas.
Ahora hay magníficos historiadores españoles que hacen libros amenos:
Santos Juliá, Julián Casanova, Ángel Viñas… Pero la gran época de los
hispanistas era antes, quizá yo sea el último.